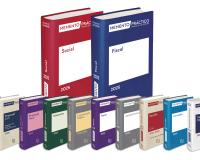1. Introducción
Dentro del conjunto de medidas regulatorias y de política energética contenidas en el reciente Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica (en adelante, RDL 23/2020) destaca, por la expectación e importancia que por parte del sector se ha venido anticipando, el impulso al nuevo modelo de subastas para el otorgamiento de apoyo retributivo a proyectos renovables.
No es la primera vez que se plantea en España el uso de mecanismos de este tipo para la asignación de un régimen retributivo específico de fomento a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables: entre 2016 y 2017 se celebraron tres subastas al amparo de lo previsto en el artículo 14.7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en adelante, LSE), si bien no exentas de controversia y con limitado éxito.
Ahora, con el propósito de impulsar el proceso de reactivación económica tras la crisis del COVID-19 y avanzar en su electrificación y la implantación masiva de energías renovables, el RDL 23/2020 sienta los fundamentos normativos para el rediseño del sistema de subastas en línea con los ambiciosos objetivos de transición energética anticipados en el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (en adelante, PNIEC): en línea con los sistemas de aplicación en los países de nuestro entorno, avanzamos hacia un sistema basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Quedan pendientes de concreción, no obstante, la mayor parte de los detalles de diseño que definirán el nuevo modelo y de los que, en última instancia, dependerá su éxito en alcanzar los objetivos perseguidos. Desde esta perspectiva, se examinan a continuación los elementos básicos que ya pueden anticiparse a la luz del RDL 23/2020 y el PNIEC, a fin de proporcionar una aproximación valorativa a las subastas que vienen.
Con apoyo en la doctrina existente en la materia, el análisis que sigue traslada el estudio teórico y empírico al marco español, integrando el entorno actual con las orientaciones de política energética previstas e identificando tensiones relevantes asociadas. Nos preguntamos, por un lado, cuáles serán los elementos clave del diseño de las nuevas subastas y si estos serán coherentes con el contexto al que obedecen; asimismo, cabe realizar alguna consideración respecto a la oportunidad de optimizar su diseño introduciendo determinadas modulaciones que permitan al nuevo modelo alcanzar su máximo potencial.
2. Orientación del nuevo marco retributivo: inducción de certidumbre para atraer e impulsar las inversiones
Reiteradamente se ha destacado que el diseño de las subastas viene extremadamente condicionado por el contexto, depende de las prioridades políticas y casi con seguridad conlleva ciertos sacrificios que deben ser cuidadosamente evaluados[1]. Por tanto, cualquier evaluación crítica de los aspectos técnicos que conforman el modelo debe enfocarse desde un prisma finalista.
La eficiencia en términos de costes[2] y la relación coste-efectividad suelen ser importantes objetivos[3]. Como contrapartida, conseguir un nivel suficiente de participación y asegurar la ejecución de los proyectos tienden a suponer retos. En este sentido, disponer de un marco regulatorio cierto, estable y orientado a largo plazo para atraer competencia de calidad y de manera recurrente podría representar una de las claves para el éxito del modelo ya que la presión competitiva tiende a influir en los participantes predisponiendo una reducción de los márgenes de rentabilidad admisibles[4]. Al contrario, la incertidumbre regulatoria e inseguridad jurídica impactan directamente en los costes de financiación y desarrollo de proyectos y, por ende, disparan los costes globalmente asociados al despliegue de fuentes de generación eléctrica renovables.
En coherencia con ello, favorecer la previsibilidad y estabilidad en los ingresos y financiación de las nuevas instalaciones, otorgando certidumbre a toda la cadena de valor de la industria asociada, a la vez que trasladar a los consumidores los ahorros asociados a la incorporación al sistema de nueva potencia renovable con bajos costes de generación, se erigen como los pilares en los que se apoya el nuevo marco retributivo español. Con ello se pretende generar un escenario de confianza idóneo para que se lleven a cabo las importantes inversiones necesarias para facilitar una transición energética eficiente.
Adicionalmente, favorecer la diversidad de actores, la existencia de proyectos ciudadanos y ofrecer flexibilidad en la operación del sistema eléctrico se apuntan también como objetivos de importancia en el PNIEC[5]. Se trata, a nuestro juicio, de una orientación más que razonable en la coyuntura actual del sector español: resultando que determinadas tecnologías intermitentes, intensivas en capital, han alcanzado un grado suficiente de competitividad económica y penetración en el mercado, el (necesario) control del coste del apoyo económico que puedan requerir pasaría a un plano más secundario que la estabilidad regulatoria y financiera imprescindible para acelerar y dotar de solidez el proceso de inversión y desarrollo. En efecto, tras los vaivenes que viene sufriendo el sector como consecuencia de pasadas reformas, las aspiraciones de estabilidad señaladas merecen ser celebradas.
Sin embargo, queda todavía por ver si tales loables intenciones encontrarán su traslación en un marco regulatorio coherente. El éxito del nuevo sistema de subastas dependerá de hasta qué punto su diseño se adapte al contexto nacional y, a tal efecto, el diablo está en los detalles[6].
3. Elementos esenciales de diseño de las nuevas subastas
Si bien las líneas básicas del futuro modelo de subastas han sido esbozadas por el RDL 23/2020, estamos todavía pendientes de conocer la mayoría de los detalles que conformarán el sistema. A continuación, se examinan los elementos que previsiblemente se esperan y nos detenemos en ciertas incertidumbres que sería conveniente atajar, contribuyendo a la discusión con propuestas sustanciadas.
a. Configuración y otorgamiento del incentivo económico: centrado en la producción y basado en precios
El nuevo marco retributivo establecido por el RDL 23/2020, alternativo al régimen retributivo específico que ya conocemos, se basa en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.
Por el momento, sabemos que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución (euros por unidad de potencia horaria): un modelo en línea con los sistemas de aplicación en los países de nuestro entorno y sustancialmente diferente de las anteriores subastas celebradas en España, en las que se pujaba por un porcentaje de reducción en la base de inversión con derecho a retribución. En contraste, una retribución basada en la energía generada es preferible tanto (i) a la hora de incentivar mejoras en el diseño y la operación de las instalaciones (favoreciendo así la asignación eficiente de recursos) como (ii) para facilitar la integración en el sistema al conocerse de antemano los volúmenes de generación horaria subastados (menores costes indirectos), aunque conlleve sacrificar cierta previsibilidad sobre los costes totales del apoyo económico para el Estado[7]. Además, con ello se persigue que los productores de energías renovables respondan a las señales de precios del mercado y optimicen sus ingresos de mercado.
No obstante, más allá de lo apuntado, quedan por definir importantes aspectos críticos para la implementación de este nuevo marco retributivo.
De entrada, se desconoce qué conceptos en concreto integrarán el incentivo económico. Según la normativa comunitaria, el apoyo puede concederse en forma de una prima de mercado que podría ser, entre otras posibilidades, variable o fija. La elección determinará la exposición de los proyectos a los riesgos del mercado y conllevará importantes consecuencias en lo que respecta a las decisiones de inversión, costes de capital y condiciones de financiación. En este sentido, las primas variables son preferibles porque suponen, en la práctica, el establecimiento de un suelo de precios que en todo caso se alcanzará durante el periodo con derecho a retribución; a diferencia de las primas fijas constantes, que exponen a los proyectos a mayores riesgos, sobre todo, ante perspectivas de precios decrecientes. Como alternativa de optimización, sistemas de contratos por diferencias como el que se aplica en Reino Unido (que, a efectos prácticos, suponen circunscribir la retribución a un determinado rango sobre los precios del mercado) proporcionan el mayor grado de previsibilidad y estabilidad en los ingresos y arrojan los impactos más positivos sobre la estructura financiera de los proyectos[8].
Poco se sabe asimismo en cuanto al funcionamiento del mecanismo de concurrencia competitiva que servirá para otorgar el derecho al marco retributivo al que nos referimos. La solución que se adopte incidirá directamente en la eficiencia del modelo. Retomando el caso español, las subastas estáticas y a precio de adjudicación uniforme celebradas en el pasado consiguieron atraer un alto nivel de competencia, pero también de especulación, hasta el punto de que parte de la potencia adjudicada no ha llegado a ejecutarse[9]. Apartándonos del sistema anterior, sería preferible un diseño ‘pay-as bid’ con tal de mitigar la llamada ‘maldición del ganador’ que sucede en las subastas de valor común, reconociendo así las diferencias entre proyectos y remunerando el valor añadido a través de una respuesta de mercado. De esta forma se incentivaría la presentación de ofertas ajustadas a las concretas características de cada proyecto, suprimiendo riesgos especulativos y previniendo la infra y sobre-retribución sin comprometer la viabilidad económica de las pujas ganadoras, que conocerían el precio a percibir de antemano.
Ahora bien, aunque el riesgo asociado a los precios del mercado eléctrico pueda quedar mitigado en mayor o menor medida por la configuración económica del incentivo según lo apuntado, el riesgo asociado al volumen de energía generada persiste en todo caso. Por ello, los sistemas de apoyo directo a los precios frecuentemente se complementan con herramientas para garantizar que los adjudicatarios de las subastas tengan asegurada la venta de su producción (por ejemplo, a través de un ‘off-taker of last resort’ en Reino Unido)[10]. Sería conveniente valorar la introducción de mecanismos asimilables en el caso español, especialmente en un contexto de creciente penetración de la generación renovable no gestionable en el sistema.
Por otro lado, la duración del periodo con derecho a retribución (por el momento, desconocida) también será determinante para la efectividad del nuevo marco: horizontes a mayor largo plazo reducen significativamente los riesgos de los proyectos y los costes asociados[11]. Hipotéticamente, podría aventurarse un símil con la noción de vida útil regulatoria previsto para el régimen retributivo específico en la LSE. Sin embargo, se advierte que el trasplante de conceptos concebidos para un marco retributivo distinto, inherentemente vinculados a parámetros basados en la rentabilidad de las inversiones, tendría difícil encaje en el nuevo modelo enfocado hacia la producción. Con ello queremos subrayar la importancia de seguir una técnica normativa adecuada para facilitar la coexistencia de ambos regímenes retributivos, su integración en lo que sea posible y su separación en lo que sea necesario, a fin de evitar incongruencias que pudieran perjudicar severamente la eficacia, efectividad y estabilidad del nuevo sistema.
Asimismo, resulta crucial determinar si la naturaleza del compromiso retributivo que asume el Estado será contractual o reglamentaria. En este sentido, desde la perspectiva del inversor, es preferible articular mecanismos vinculantes de carácter contractual para blindar las condiciones asociadas a la percepción del incentivo frente a eventualidades futuras. De esta forma se consigue un efecto estabilizador calmante de inquietudes asociadas al riesgo político y regulatorio, especialmente relevante en mercados como el español, en los que existen precedentes de modificaciones que podrían calificarse de retroactivas[12].
En cambio, siempre y cuando las disposiciones de carácter legal o reglamentario puedan ser modificadas dentro de los márgenes permitidos por el ordenamiento jurídico aplicable, el recelo hacia futuras reformas o cambios imprevistos no deja de minar la confianza de los inversores.
b. Promoción de la diversidad de tecnologías y actores: margen para la discriminación
El RDL 23/2020 abre la puerta a que las nuevas subastas puedan incorporar elementos discriminatorios entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada; así como la posibilidad de tomar en consideración las particularidades de las comunidades de energías renovables para que estas puedan competir por el acceso al marco retributivo en un nivel de igualdad.
Potencialmente, estas distinciones podrían dar lugar a la segmentación del mercado en perjuicio de los niveles de competencia y eficiencia[13]. Sin embargo, en este caso, se considera que la discriminación estaría justificada en atención a las orientaciones particulares de la política energética en España, que incluyen facilitar el desarrollo de tecnologías emergentes con alto potencial; favorecer la diversidad de actores y la existencia de proyectos ciudadanos participativos; y maximizar la correcta y ordenada penetración de tecnologías renovables no gestionables sin riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico.
En primer lugar, si bien las subastas tecnológicamente neutras se conciben en principio como la norma general con arreglo a la normativa comunitaria, las exenciones y reglas de minimis permitidas redundan en que, frecuentemente, toda justificación para apartarse del principio de neutralidad sea aceptada[14]. En este sentido, las pasadas subastas celebradas en España han explorado las múltiples alternativas (tecnológicamente neutra, tecnológicamente específica y multi-tecnología). Sin perjuicio de las concesiones y sacrificios que optar por una u otra opción conlleva, lo cierto es que, en la práctica, alcanzar la neutralidad absoluta ha demostrado ser casi imposible considerando la diversidad de características entre tecnologías[15]. De hecho, recuérdese que, aunque la segunda subasta española se autoproclamó tecnológicamente neutral, su diseño acabó favoreciendo implícitamente a la eólica[16]. Por nuestra parte, sostenemos que, en todo caso, la decisión por un mayor o menor grado de neutralidad debería venir siempre sustanciada por un análisis fundamentado de los costes y limitaciones asociados (para lo cual es vital involucrar a los agentes interesados en el proceso de diseño y recabar de estos la información relevante) e incluir herramientas de ajuste que faciliten la incorporación al modelo de las lecciones aprendidas a lo largo del proceso (por ejemplo, predisponiendo procedimientos de supervisión y revisión)[17].
En segundo lugar, de manera consistente con lo anticipado en el PNIEC, las futuras subastas persiguen promover la diversidad de actores y la participación de proyectos de menor escala. Con ello, se incrementaría la aceptabilidad social de los proyectos, se diversificarían los riesgos relacionados con la falta de ejecución de instalaciones y asociados a una insuficiente competencia, y se facilitaría el aprovechamiento del potencial de la red a todos los niveles[18]. Asimismo, podría suponer cambios en el abanico y apetito inversor[19]. Sin embargo, las concretas herramientas de diseño encaminadas a dichos objetivos están todavía por definir. Las posibilidades por considerar incluyen el establecimiento de criterios discriminatorios para la calificación y adjudicación de ofertas, o limitaciones en cuanto al volumen permitido para las pujas de determinados participantes, tal y como sucede en Reino Unido[20].
En tercer lugar, el planteamiento de criterios basados en la localización de los proyectos encuentra su justificación en la necesidad de evitar efectos adversos en términos de los costes globales del sistema en un escenario en que la ubicación de los proyectos se decide sin internalizar los costes de integración en la red[21]. Igualmente, queda todavía por determinar cómo se incorporarán dichas consideraciones al nuevo modelo de subasta español. Considerando la disyuntiva existente entre la concentración de capacidad en zonas de alto recurso renovable (frecuentemente, con altos costes de transporte y despacho) y la perspectiva de ubicar las instalaciones más próximas a centros de consumo (con menor productividad, pero también menores costes de despacho y extensión de red), se propone valorar la celebración de subastas únicas a nivel nacional para mantener suficientes niveles de competencia, pero disponiendo lotes diferenciados por zona y la posibilidad de concurrir con pujas combinatorias para así canalizar reducciones sinérgicas de costes[22].
Por lo demás, la diversidad perseguida podría favorecerse mediante la introducción de condiciones de precalificación selectivas o requerimientos de un cierto contenido o incidencia local para que los proyectos puedan participar en las subastas; aunque, por el momento, ni el RDL 23/2020 ni el PNIEC incluyen mención al respecto. En cualquier caso, tales herramientas deberían concebirse íntimamente ligadas a orientaciones más amplias de política energética e industrial y atender a la dinámica existente en el sector, por lo que insistimos en la necesidad de prestar atención constante a diálogo con los agentes implicados[23].
c. Cuestiones adicionales: previsibilidad, estabilidad y garantías de ejecución de proyectos
Aunque no han encontrado su reflejo normativo en el RDL 23/2020, los objetivos a largo plazo marcados por el PNIEC (59GW de potencia renovable adicional para 2030) traslucen al nuevo modelo. Así, se anticipó en su día que, para alcanzarlos, sería necesaria la convocatoria de procedimientos de otorgamiento de derechos económicos para impulsar la construcción de al menos 3 GW de instalaciones renovables cada año.
Por una parte, el establecimiento de metas a largo plazo, un calendario regular de subastas y la predefinición del volumen a subastar se consideran prácticas esenciales para favorecer la transparencia y la confianza en el sistema, reducir los riesgos para inversores y desarrolladores, incentivar la participación, disuadir comportamientos especulativos y facilitar el progreso tecnológico a lo largo de toda la cadena de valor[24]. La planificación orientada a largo plazo puede contribuir asimismo a reducciones de costes de capital relevantes[25]. No se desconoce que convocatorias recurrentes pueden inducir prácticas colusorias y poner en riesgo la efectividad del sistema en determinados escenarios[26],pero, como alternativa, la incertidumbre asociada a subastas ad hoc sería contraproducente en el contexto actual. En este caso, el sacrificio de la flexibilidad en favor de la previsibilidad y estabilidad resulta coherente[27].
Por otra parte, la introducción de volúmenes máximos contribuiría también a la efectividad en términos de costes siempre y cuando haya un exceso de ofertas sobre la capacidad subastada subastados[28]. Precisamente sería este el escenario descrito en el PNIEC: alcanzar los objetivos 2030 requeriría instalar alrededor de 6 GW anualmente, aunque únicamente se hacía referencia a convocatorias de subastas para la mitad de esa capacidad.
En cualquier caso, queda todavía pendiente comprobar si la normativa de desarrollo que próximamente se apruebe concretará el volumen máximo de los productos a subastar y, en su caso, si se incorporarán mecanismos para la revisión de tales objetivos (entonces, la discrecionalidad revisora debería quedar en todo caso limitada a través de las correspondientes reglas que predefinan en qué condiciones puedan llevarse a cabo futuros ajustes). Sobre este punto, cabe añadir que la predefinición de volúmenes contribuiría a la previsibilidad de los costes futuros, de forma que estos puedan mantenerse en niveles conocidos y controlados, mitigando así el riesgo de cambios regulatorios inesperados para hacer frente a desviaciones bruscas. De esta forma, la estabilidad del esquema retributivo en su conjunto ganaría credibilidad y se favorecería el desarrollo de proyectos sostenido en el tiempo[29].
Considerando la importancia de asegurar la ejecución de los proyectos adjudicatarios de las subastas, especialmente a la luz de los objetivos recogidos en el PNIEC, sorprende que el paquete normativo disponible hasta el momento guarde silencio acerca de los mecanismos destinados a tal efecto. A este respecto, el establecimiento de hitos o criterios de precalificación de proyectos, límites temporales a la puesta en marcha y sanciones económicas han demostrado ser herramientas clave para contrarrestar el riesgo de inejecución[30]. No obstante, su oportuna modulación no está exenta de retos: suelen venir acompañadas de una prima más elevada de riesgo[31], exigir mayores inversiones en un estado inicial y, en consecuencia, condicionar la predisposición y capacidad para financiar determinados proyectos[32].
Además, debe advertirse que es deseable mantener un cierto grado de flexibilidad para ajustar las previsiones a las circunstancias que devinieren.
Basándonos en las subastas pasadas, es de esperar que el nuevo modelo continúe con el establecimiento de requisitos financieros de precalificación (depósito de avales para participar en las subastas), hitos de desarrollo de proyectos y penalidades (ejecución de avales), si bien deberían calibrarse con la finalidad de facilitar las decisiones de inversión y financiación. En este sentido, en lugar de fijar una determinada e intransigente fecha límite para la completa ejecución de los proyectos, podría proponerse habilitar una ventana temporal predefinida para la puesta en marcha, tal y como sucede en el sistema británico[33]. Además, sería conveniente regular con mayor claridad los supuestos de admisibilidad de modificaciones o desistimientos en los que puedan evitarse la ejecución de las garantías depositadas, pues el escenario de análisis casuístico actual genera una significativa inseguridad y conduce a no pocas controversias.
4. Conclusiones
En términos generales, las primeras impresiones despertadas por el sistema de subastas que esboza el RDL 23/2020 son positivas en congruencia con su potencial para inducir y canalizar un flujo de inversiones renovables sostenido en el tiempo, alineado con los objetivos de transición energética. A primera vista, puede anticiparse que determinadas deficiencias críticas del modelo anterior quedarían superadas y se observan avances relevantes hacia un marco estable, predecible y orientado a retribuir de forma eficiente la producción energética, la diversidad y la flexibilidad en el sistema mediante mecanismos de mercado.
Todo ello con las salvedades ya expuestas: la mayoría de los elementos clave del diseño de las nuevas subastas están aún por definir y, en cualquier caso, habrá que esperar hasta comprobar su eficacia en la práctica. Ciertamente, existe todavía un amplio margen para apuntalar y optimizar el modelo a los objetivos que persigue y a la realidad del sector en el que se concibe a fin de enviar las señales apropiadas a los sujetos implicados.
En este sentido, insistimos en la importancia de seguir un enfoque coordinado, involucrando estratégicamente el diálogo con los agentes del sector para superar barreras de información, evitar interferencias indeseadas y distorsiones en el mercado, facilitar el aprendizaje desde todas las perspectivas y ofrecer una respuesta política y regulatoria coherente y adaptada a las necesidades estructurales y coyunturales del sistema eléctrico español en cada momento. Con ello se abre el camino para la transición energética ‘limpia, justa, fiable, y económicamente competitiva’ que anuncia el RDL 23/2020.
[1] Enrico Botta, “An Experimental Approach to Climate Finance: the Impact of Auction Design and Policy Uncertainty on Renewable Energy Equity Costs in Europe” (2019) 133 Energy Policy
[2] Friedem Polzin et al, “How Do Policies Mobilize Private Finance for Renewable Energy?—A Systematic Review with an Investor Perspective” (2019) 236 Applied Energy
[3] Malte Gephart, Corinna Klessmann & Fabian Wigand, “Renewable Energy Auctions – When Are They (Cost-)Effective?” (2017) 28 Energy & Environment
[4] Mak Dukan et al, “Effects Of Auctions On Financing Conditions For Renewable Energy: A Mapping Of Auction Designs And Their Effects On Financing” (2019) AURES II
[5] Pablo del Río & Christoph Kiefer,“The future design of renewable electricity auctions in Spain. A comment” (2019) 9 Renewable Energy Law and Policy Review
[6] Pablo del Río, “Designing Auctions for Renewable Electricity Support. Best Practices from around the World” (2017) 41 Energy for Sustainable Development
[7] Pablo del Río (n 6)
[8] Mak Dukan et al (n 4)
[9] Friedem Polzin et al (n 2)
[10] Enrico Botta (n 1)
[11] Friedem Polzin et al (n 2)
[12] Mak Dukan et al (n 4)
[13] Pablo del Río (n 6)
[14] Lars Jerrentrup et al, “Technology-Neutral Auctions for Renewable Energy: EU Law vs. Member State Reality” (2019) 16 Journal for European Environmental & Planning Law
[15] Jan Kreiss, “Challenges In Designing Technology-Neutral Auctions For Renewable Energy Support” (2019) 3 IAEE Energy Forum
[16] Pablo del Rio, “Designing Auctions for Renewable Electricity Support: The Case of Spain” (2017) 8 Renewable Energy Law and Policy Review
[17] Paul Lehmann & Patrik Söderholm, “Can Technology-Specific Deployment Policies Be Cost-Effective? The Case of Renewable Energy Support Schemes” (2017) 71 Environmental and Resource Economics
[18] Pablo del Río & Christoph Kiefer (n 5)
[19] Mak Dukan et al (n 4)
[20] Friedem Polzin et al (n 2)
[21] Malte Gephart, Corinna Klessmann & Fabian Wigand (n 3)
[22] Martin Bichler et al, “Market Design for Renewable Energy Auctions: An Analysis of Alternative Auction Formats” [2019] SSRN Electronic Journal
[23] U.E. Hansen et al, “The Effects of Local Content Requirements in Auction Schemes for Renewable Energy in Developing Countries: A Literature Review” (2020) 127 Renewable and Sustainable Energy Reviews
[24] Pablo del Río (n 6)
[25] Enrico Botta (n 1)
[26] Marie-Christin Haufe & Karl-Martin Ehrhart, “Auctions for Renewable Energy Support – Suitability, Design, and First Lessons Learned” (2018) 121 Energy Policy
[27] Pablo del Río & Christoph Kiefer (n 5)
[28] Malte Gephart, Corinna Klessmann & Fabian Wigand (n 3)
[29] Friedem Polzin et al (n 2)
[30] Malte Gephart, Corinna Klessmann & Fabian Wigand (n 3)
[31] David Matthäus, “Designing Effective Auctions For Renewable Energy Support” (2020) 142 Energy Policy
[32] Mak Dukan et al (n 4)
[33] Enrico Botta (n 1)
ElDerecho.com no comparte necesariamente ni se responsabiliza de las opiniones expresadas por los autores o colaboradores de esta publicación